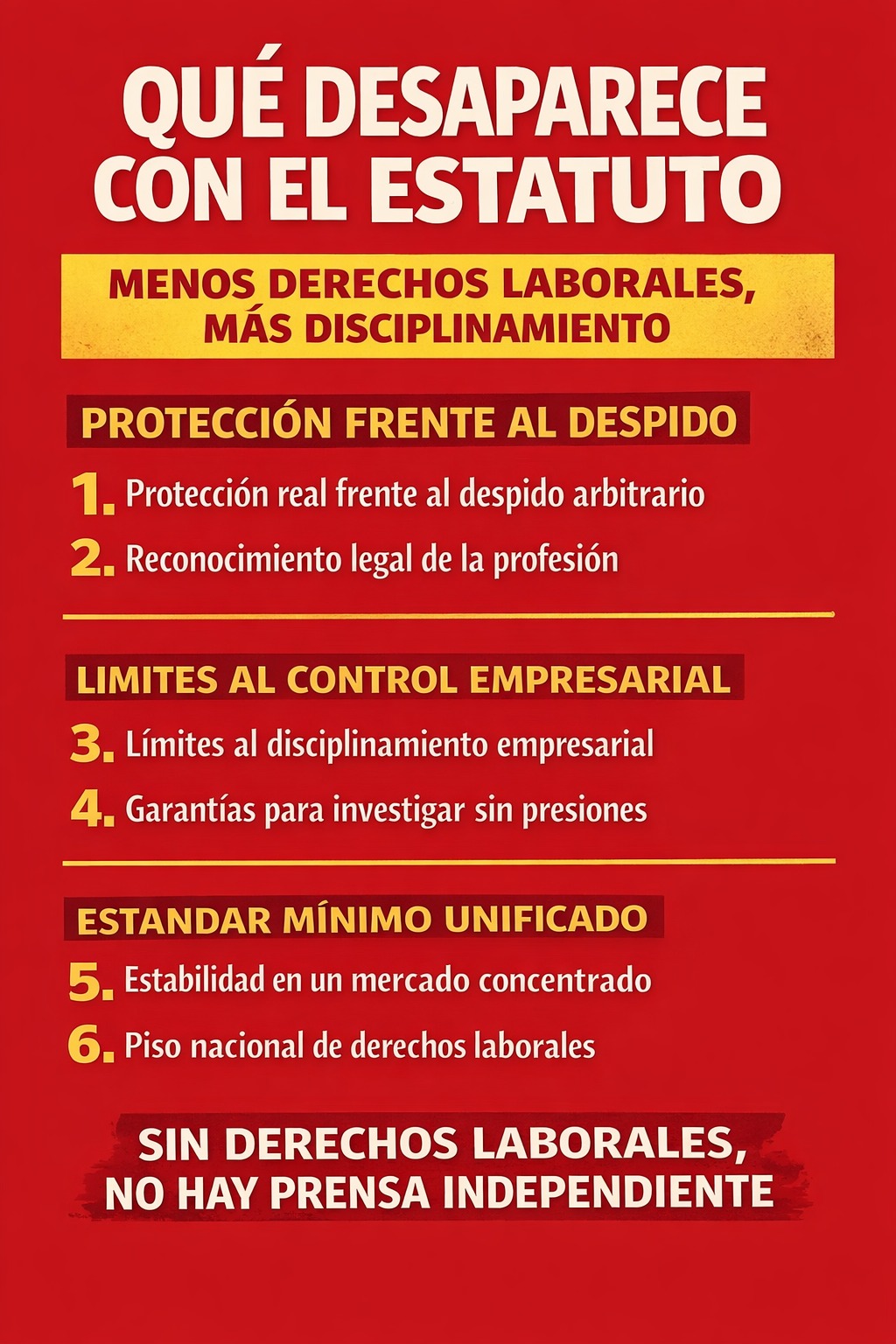Nos acompañan desde Siempre
Nota Completa
DEL “SEA REALISTA, PIDA LO IMPOSIBLE” AL “AJUSTE SIN FIN”
De las barricadas de París al Cordobazo, de las utopías latinoamericanas al desafío de reconstruir un proyecto nacional con justicia social.
Hubo un momento, a fines de los años sesenta, en que el mundo pareció posible de nuevo. En mayo de 1968, París ardió. Los estudiantes salieron a las calles, los obreros ocuparon las fábricas, y la imaginación —por un instante— se sentó en el sillón del poder. Las paredes francesas se llenaron de consignas que aún hoy resuenan: “La imaginación al poder”, “Sean realistas, pidan lo imposible”, “Prohibido prohibir”.
Durante semanas, el gobierno de De Gaulle enfrentó un país en huelga general. No hubo una revolución política, pero sí una cultural: una grieta profunda en la sociedad burguesa que cambió para siempre el modo de pensar el trabajo, el amor, la autoridad y la libertad. La jubilación a los 62 años y otros derechos sociales no fueron consecuencia directa de esas jornadas, sino fruto de un proceso más largo, sostenido por décadas de lucha obrera. Pero el Mayo francés dejó una huella: la certeza de que todo orden puede ser cuestionado, y de que la dignidad no se negocia.
Mientras tanto, en América Latina se vivía otro tipo de terremoto. La Revolución Cubana había demostrado que los pueblos podían desafiar al imperialismo, y en cada rincón del continente soplaban vientos de cambio. En la Argentina, la dictadura de Onganía intentaba imponer un país sin política, sin estudiantes y sin sindicatos combativos. Pero el espíritu de rebelión también germinaba aquí. Un año después del mayo francés, el Cordobazo estalló como una réplica criolla del mismo impulso libertario: obreros y estudiantes unidos contra la represión, la proscripción y el ajuste.
El eco del 68 se mezcló con nuestras propias tradiciones de lucha, con el peronismo proscripto, con la resistencia obrera, con las esperanzas de un continente que soñaba justicia social, independencia económica y soberanía política. De las fábricas de Córdoba a las calles de Rosario, de los curas del Tercer Mundo a los movimientos estudiantiles, de los sueños del Che a la militancia juvenil de los setenta, el hilo era el mismo: la convicción de que el pueblo debía ser protagonista de su destino.
Las dictaduras del Cono Sur quisieron arrancar ese sueño de raíz. Plan Cóndor, desapariciones, torturas, censura, exilio. Pero no pudieron borrar la semilla. De ese horror nacieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las organizaciones de derechos humanos y un nuevo modo de hacer política, donde el amor y la memoria se volvieron armas contra el olvido. Con el retorno democrático, esas banderas se mantuvieron vivas, aunque muchas veces el poder intentara desactivarlas con promesas vacías o ajustes con rostro amable.
Las décadas siguientes trajeron nuevos desafíos. El neoliberalismo global, la cultura del individualismo y el mercado como dogma intentaron destruir toda idea de comunidad. Pero en los márgenes, los pueblos resistieron: en las asambleas del 2001, en los movimientos piqueteros, en los gobiernos populares que reconstruyeron derechos, en la marea feminista que llenó las calles, en las organizaciones sociales que pusieron el cuerpo cuando el Estado se retiraba.
Hoy, frente a un gobierno que predica el odio y gobierna para los poderosos, el espíritu de aquellas luchas vuelve a ser una necesidad urgente. Las consignas del 68 y del Cordobazo no son pasado: son advertencia. Decir “sean realistas, pidan lo imposible” en 2025 es decir “la patria no se vende”. Es defender la educación pública, la soberanía energética, el trabajo con derechos y la democracia frente al avance de los autoritarismos financieros y mediáticos.
Pero hay algo más que debemos decir con claridad. Las banderas no se sostienen solas. El pueblo argentino ha demostrado una y otra vez su capacidad de resistencia, pero no alcanza con resistir si quienes conducen no están a la altura del momento histórico. Hoy, más que nunca, el campo nacional y popular tiene el desafío de dejar atrás las mezquindades, los personalismos y las disputas internas, para reconstruir una conducción colectiva que piense en el destino del pueblo antes que en la rosca del poder.
Porque la historia no perdona a quienes se miran el ombligo mientras el país sangra.
Porque los pueblos que luchan merecen dirigentes que estén a su altura.
Porque los sueños del 68, del Cordobazo y de cada plaza llena siguen vivos, esperando una sola cosa: que la política vuelva a estar al servicio de la Patria y no de los egos.