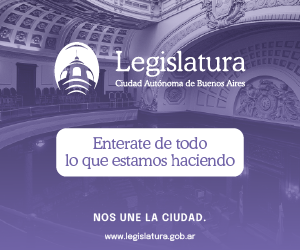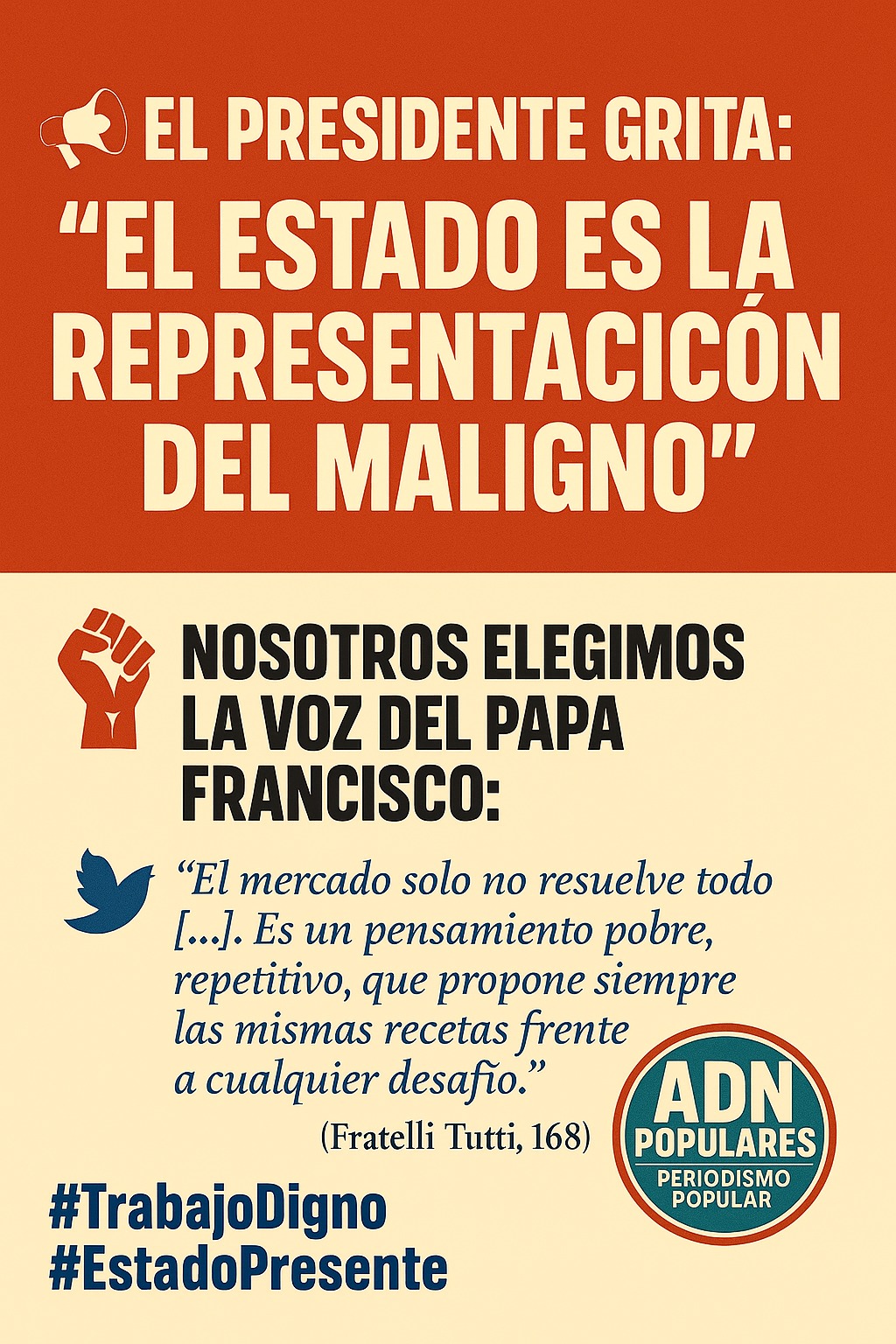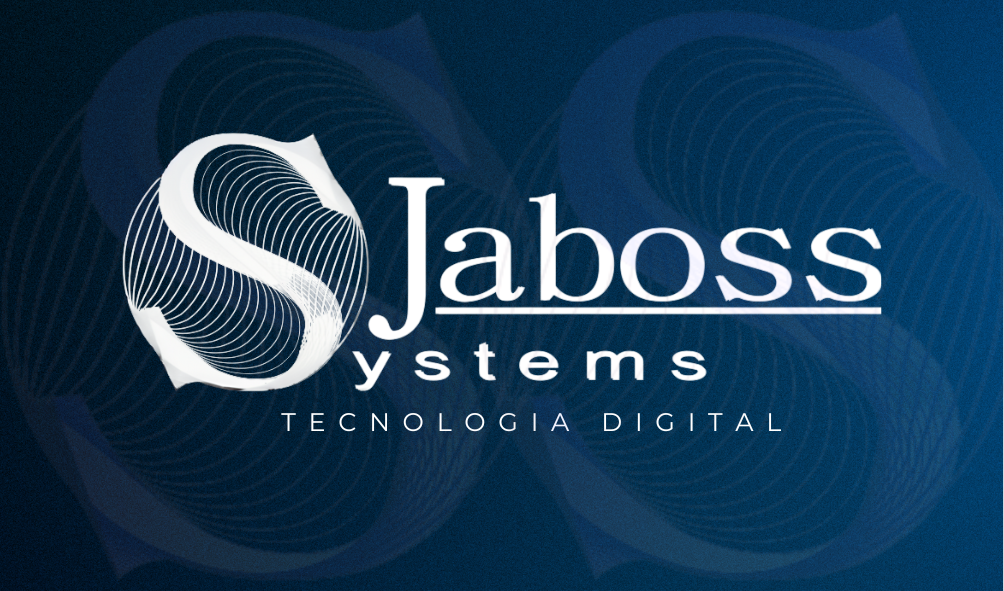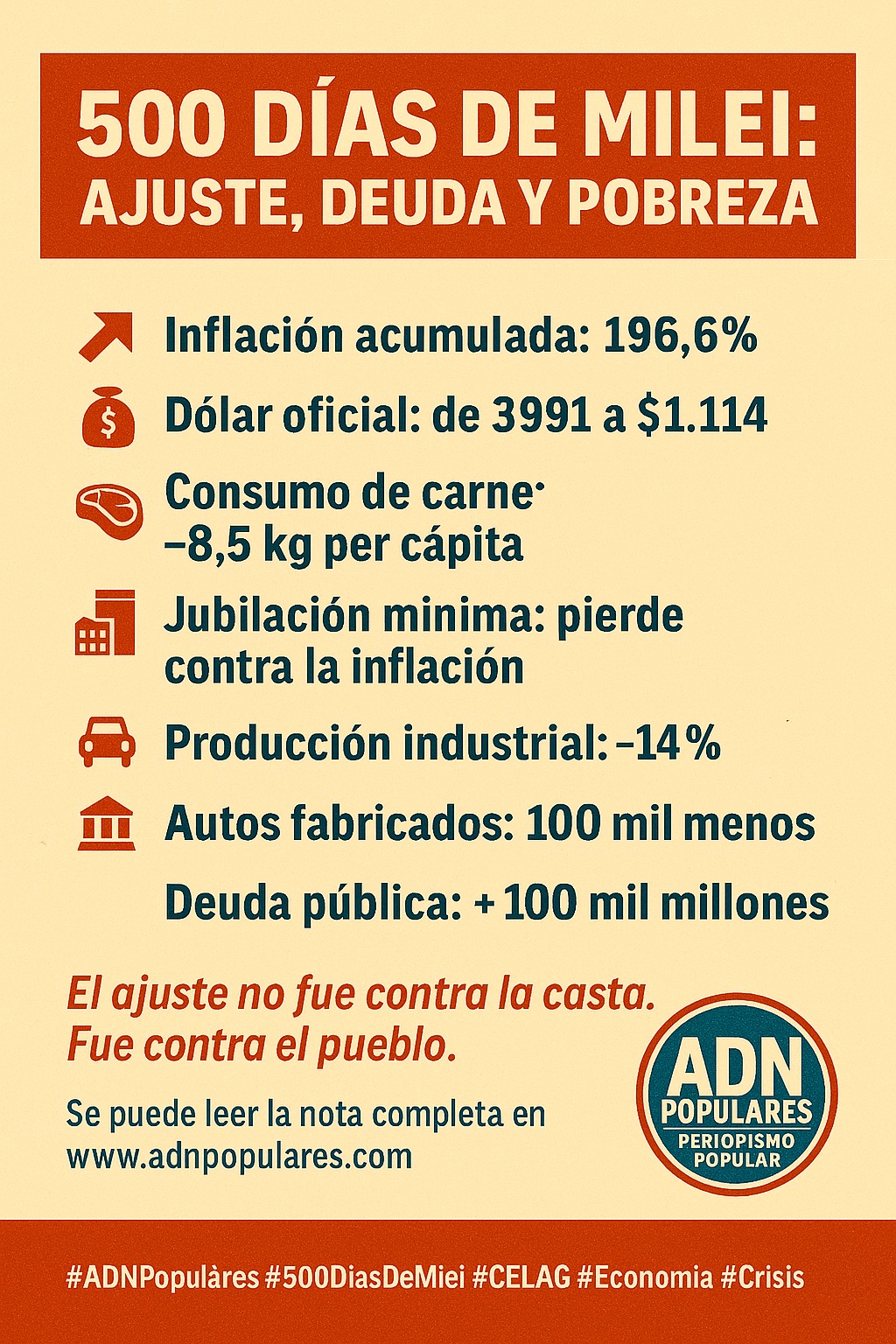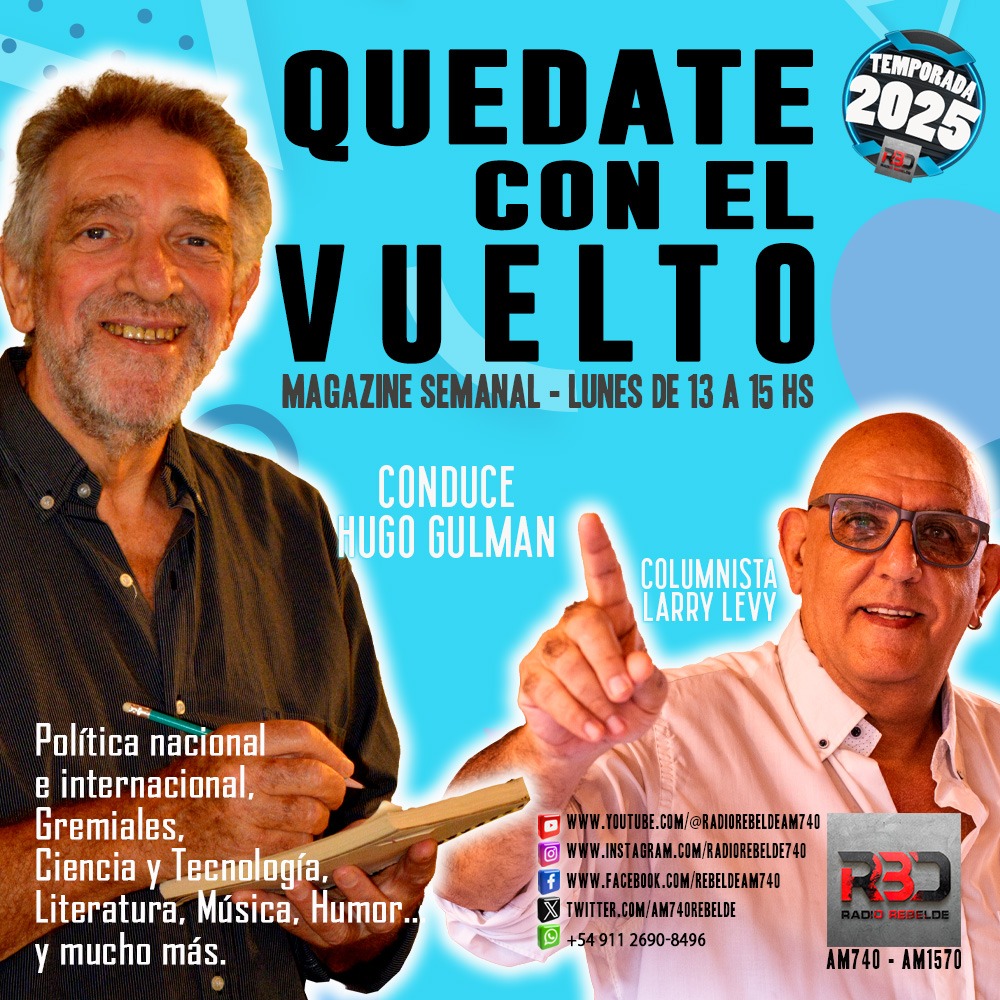Nos acompañan desde Siempre
Nota Completa
35 AÑOS SIN MARÍA SOLEDAD: EL FEMICIDIO QUE MARCÓ A LA AGENTINA.
María Soledad Morales fue víctima de la impunidad del poder patriarcal, dominante en una sociedad conservadora y misógina.
Hace 35 años, el 10 de septiembre de 1990, fue hallado su cuerpo en un basural a 7 kilómetros de la ciudad de Catamarca. Tenía 17 años. Dos días antes había sido secuestrada, drogada, brutalmente violada y arrojada al borde de la ruta en el Parque Daza. Estudiante del último año del secundario, era la mayor de siete hermanos de una familia humilde de trabajadores.
El asesinato fue entonces catalogado como “homicidio en situación de abuso y violación”. Por aquellos años, los crímenes contra mujeres no eran reconocidos como femicidios: simplemente se habló del “crimen de María Soledad”.
El concepto de femicidio es una construcción política y colectiva para denunciar la violencia machista en su expresión más extrema y la impunidad con que se perpetúa. En Argentina, la figura legal se incorporó al Código Penal en 2012, a través de la Ley 26.791 que reformó el artículo 80 para agravar los homicidios cometidos por razones de género. Sin embargo, la sociedad civil ya registraba y visibilizaba esta problemática: en 2008, la Asociación Civil La Casa del Encuentro publicó el primer informe nacional de femicidios.
El caso de María Soledad marcó un antes y un después. Su femicidio expuso la connivencia entre poder político, policial y judicial en Catamarca, y abrió paso a una rebelión ciudadana. Las marchas del silencio, encabezadas por sus padres y por la hermana Martha Pelloni —directora del colegio donde estudiaba— fueron símbolo de resistencia frente al encubrimiento y la corrupción estatal.
Los responsables fueron Guillermo Luque (hijo de un diputado nacional) y Luis Tula, con quien la joven tenía un vínculo afectivo. También estuvieron involucrados, aunque nunca condenados, Diego Jalil (sobrino del intendente), Arnoldito Saadi (primo del gobernador) y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de Policía). El juicio tardó ocho años: Luque recibió 21 años de prisión como autor de homicidio y violación; Tula, 9 años como partícipe secundario.
La lucha popular logró quebrar el poder de la familia Saadi en la provincia. Pero la enseñanza más profunda es que el femicidio de María Soledad mostró cómo el patriarcado —en alianza con estructuras políticas y judiciales— naturaliza la violencia y asegura la impunidad.
Hoy, a 35 años, María Soledad es símbolo de violencia patriarcal, institucional y política. Su memoria interpela las luchas feministas actuales: no naturalizar la violencia de género es un acto político de resistencia.
No la olvidemos.
No olvidemos tampoco que en lo que va del 2025 se registraron 149 femicidios, 22 solo en julio, 227 intentos de femicidio, y un promedio de una mujer asesinada cada 34 horas. El 15% de las víctimas había denunciado previamente y 130 niñxs perdieron a sus madres en estos crímenes.
La historia de María Soledad nos recuerda que la justicia patriarcal mata dos veces: cuando se consuma el crimen y cuando protege a los poderosos.