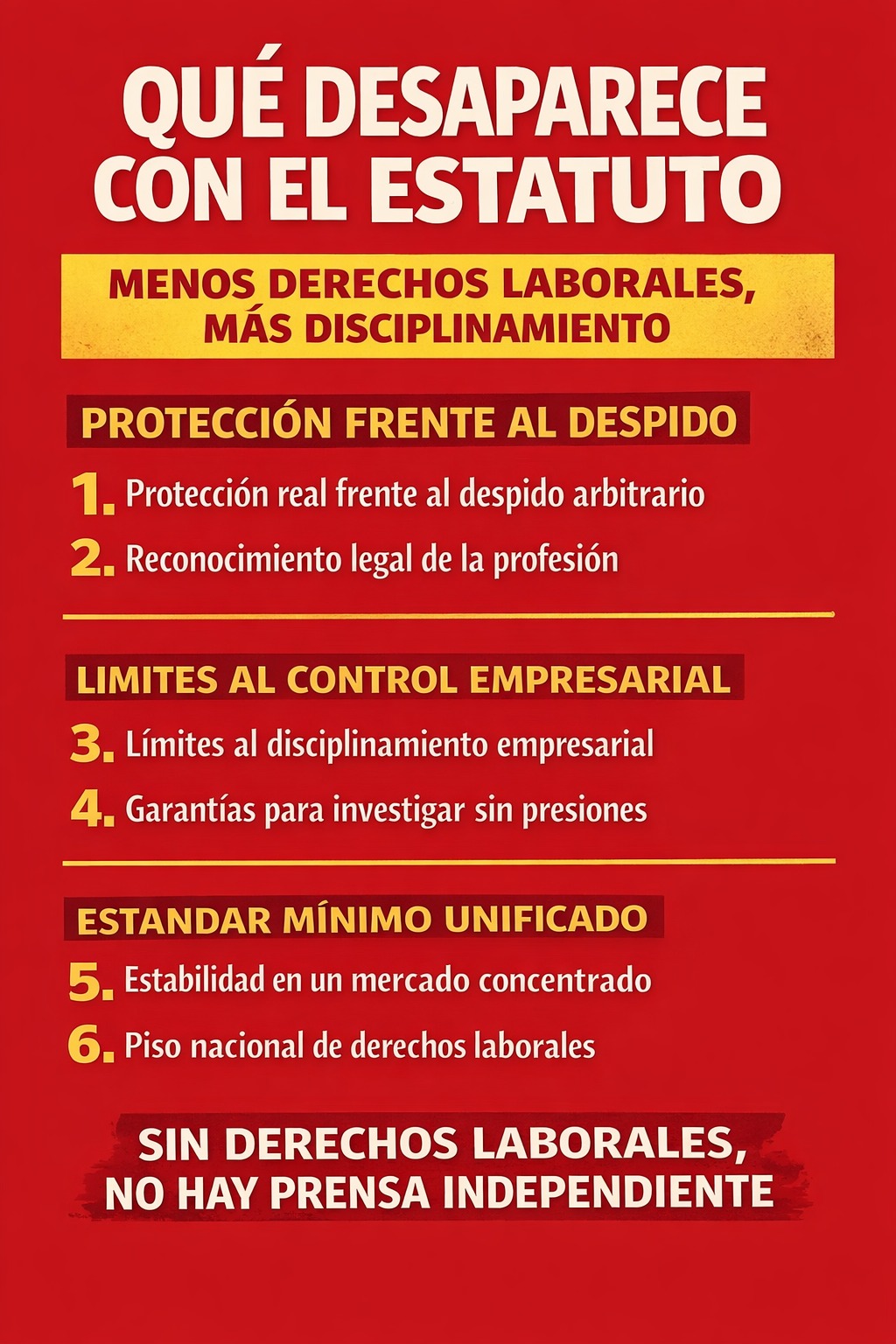Nos acompañan desde Siempre
Nota Completa
PRIVATIZAR EL AGUA: AJUSTE, NEGOCIO Y RETROCESO SOCIAL
El gobierno de Javier Milei confirmó el inicio del proceso de privatización de AySA, una empresa clave para garantizar el derecho al agua. Lejos de representar eficiencia, la medida revive un modelo que fracasó en los años '90 y que los países centrales ya han descartado.
El Gobierno Nacional oficializó el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa pública que presta servicios de agua potable y redes cloacales a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo hizo a través de un comunicado del Ministerio de Economía, que repitió la narrativa de la “eficiencia” y la “sustentabilidad”, sin aportar una sola palabra sobre cómo afectará esta medida a la calidad del servicio, las tarifas o el destino de sus trabajadores.
La decisión no es un hecho aislado. Se inscribe en una política sistemática de destrucción del Estado: desde diciembre de 2023, Milei ya cerró o desfinanció el INADI, el Fondo Nacional de las Artes, Télam, el Consejo Federal de Políticas Sociales y decenas de programas sociales y sanitarios. La venta de AySA es un paso más en ese camino: entregar al mercado un servicio esencial y estratégico, cuya gestión no puede regirse por las lógicas de la rentabilidad.
El acceso al agua potable no es un bien de lujo: es un derecho humano. Privatizar su gestión implica priorizar el negocio por sobre la salud pública. Así ocurrió en los años ’90, cuando la vieja Obras Sanitarias de la Nación fue entregada a una multinacional que incumplió contratos, recortó inversiones, aumentó las tarifas y excluyó a las zonas no rentables. Fue recién en 2006, bajo gestión pública, que se retomaron obras en villas, barrios populares y periferias abandonadas por el modelo privado.
Hoy el gobierno pretende repetir esa experiencia fallida, sin debate, sin estudio de impacto y sin consulta con trabajadores, gremios ni usuarios. Una decisión de esta magnitud, que afecta derechos fundamentales, fue anunciada como una orden administrativa más. Incluso sectores no alineados con el oficialismo han cuestionado la opacidad del proceso, alertando sobre la falta de controles, garantías y objetivos sociales en juego.
Los riesgos son múltiples: aumento de tarifas, recorte de obras, abandono de zonas marginales, tercerización de tareas esenciales y destrucción del empleo público calificado. AySA no es sólo una empresa: es una política pública que garantiza derechos. Convertirla en un negocio significa resignar la capacidad del Estado de planificar obras sanitarias, prevenir enfermedades, reducir desigualdades y cuidar la vida.
Mientras se ajusta al pueblo, se abren negocios para unos pocos. Esta no es una medida “moderna”: es una receta vieja, conocida y fracasada. No hay innovación en retroceder. Lo que se juega no es sólo un modelo de gestión, sino la concepción misma del Estado como garante de derechos o como plataforma de negocios.
En los países centrales, el acceso al agua es considerado un asunto estratégico, no sujeto a los vaivenes del mercado. Alemania, Francia, Canadá o incluso Estados Unidos —tan invocados por el discurso liberal argentino— mantienen en manos estatales o bajo estricta regulación pública la gestión del agua y el saneamiento. En muchos casos, municipios que habían privatizado el servicio en décadas pasadas debieron revertir esas decisiones tras constatar que las empresas privadas priorizaban la rentabilidad por sobre la cobertura y la calidad del servicio.
La tendencia mundial es, de hecho, la remunicipalización: más de 270 ciudades en todo el mundo —incluyendo París y Berlín— recuperaron el control público del agua en los últimos años, luego de comprobar que la privatización no garantizaba inversiones suficientes, elevaba los costos para los usuarios y reducía el acceso en zonas menos rentables. Argentina, lejos de aprender de esa experiencia, retrocede hacia un modelo que ya demostró sus límites. Privatizar AySA no es modernizar: es entregar derechos.