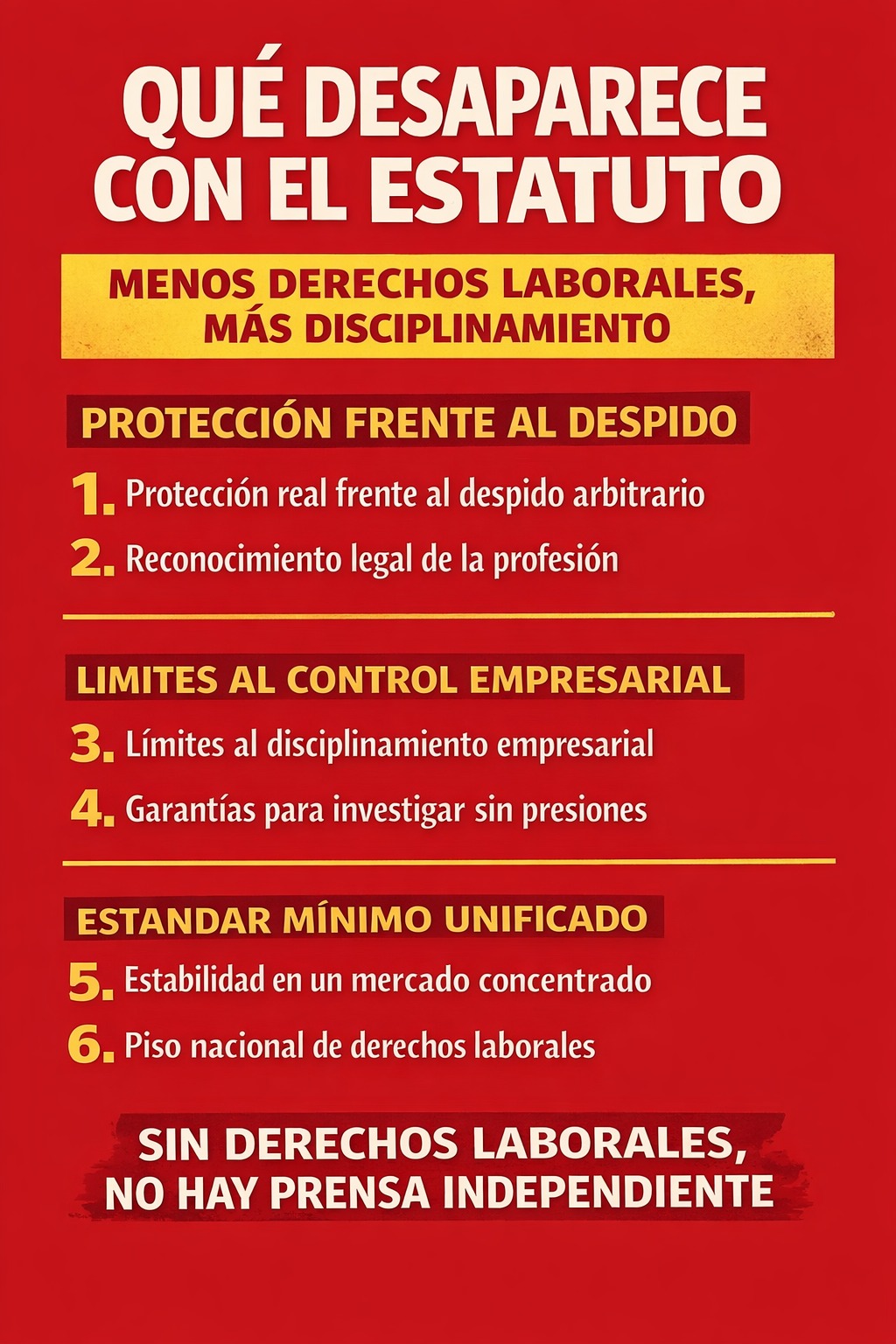Nos acompañan desde Siempre
Nota Completa
SOBERANÍA EN DISPUTA: CUANDO EL IMPERIO VUELVE A ORDENAR SU PATIO
Panamá, Nicaragua, El Salvador, el Cono Sur bajo dictaduras y hoy Venezuela: la historia latinoamericana confirma que, cuando Estados Unidos interviene, no lo hace por democracia sino por poder. El secuestro de Maduro no es un exceso: es la continuidad de una doctrina imperial.
Las intervenciones estadounidenses no dejaron estabilidad, ni libertad, ni desarrollo. Dejaron muertos, países endeudados y democracias mutiladas. América Latina no es un “patio trasero” por accidente: lo fue por imposición.
Estados Unidos no intervino en América Latina para salvar pueblos, sino para disciplinarlos. No lo hizo para defender derechos humanos, sino para garantizar negocios. No actuó por error, sino por doctrina. Y cada vez que la región olvidó esa historia, volvió a pagarla caro.
Panamá lo aprendió en 1989, cuando fue invadida militarmente para asegurar el control político y estratégico del Canal. La operación dejó cientos de civiles muertos, barrios arrasados y un país humillado. Estados Unidos consolidó su dominio sobre una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Panamá heredó silencio, impunidad y una soberanía herida. La ecuación fue clara: ventaja estratégica para el norte, devastación para el sur.
Nicaragua fue intervenida durante casi una década, entre 1981 y 1990, mediante una guerra encubierta diseñada para destruir un proceso político autónomo. El financiamiento de fuerzas armadas irregulares no buscó mejorar la vida de los nicaragüenses, sino evitar que un país pequeño administrara sus recursos sin pedir permiso. El saldo fue una economía arrasada, decenas de miles de muertos y una sociedad quebrada. Washington preservó su hegemonía regional; Nicaragua quedó atrapada en la pobreza estructural.
El Salvador , entre 1980 y 1992, fue escenario de una guerra sostenida con asistencia militar extranjera. El objetivo no fue la paz, sino evitar transformaciones sociales profundas. El resultado fue un país marcado por masacres, desapariciones y una violencia social que persiste hasta hoy. Estados Unidos obtuvo un aliado obediente en Centroamérica; El Salvador heredó una democracia formal asentada sobre una sociedad traumatizada.
En el Cono Sur, el Plan Cóndor —activo entre 1975 y 1983— elevó la intervención a escala continental. Dictaduras coordinadas eliminaron opositores, destruyeron proyectos de desarrollo nacional y abrieron economías al capital financiero internacional. El beneficio fue un orden regional alineado y mercados desregulados. El costo fue el terrorismo de Estado, miles de desaparecidos y una fractura social que todavía condiciona la vida democrática.
Este patrón no pertenece al pasado. Se reactualiza. El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas extranjeras, sin aval internacional ni respeto por el derecho entre Estados, es la expresión contemporánea de una práctica histórica: cuando un país administra recursos estratégicos y no responde a los intereses de Washington, la soberanía se vuelve prescindible.
La narrativa se repite con cinismo. Se invoca la lucha contra el crimen, la defensa de valores universales, la restauración del orden. Pero el trasfondo siempre es el mismo: petróleo, rutas comerciales, posiciones geopolíticas. Venezuela no es una excepción; es una advertencia. Un país con enormes reservas energéticas que, una vez más, es tratado como territorio disponible.
La expresión “patio trasero” resume esta lógica sin eufemismos. No habla de cercanía geográfica, sino de jerarquía política. Define quién manda y quién obedece. Quién decide y quién acata. En ese esquema, América Latina no es un conjunto de naciones soberanas, sino un espacio a administrar, corregir o castigar.
Las consecuencias están a la vista. Países intervenidos que arrastran dependencia económica, desigualdad extrema y democracias condicionadas. Pueblos que pagan durante generaciones decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Mientras tanto, las potencias que intervinieron consolidaron ventajas económicas, acceso privilegiado a recursos y control estratégico.
La soberanía no es una consigna romántica. Es el límite que separa la autodeterminación de la subordinación. Cada vez que se la vulnera, no solo se rompe una norma jurídica: se habilita un orden internacional donde la fuerza manda y el derecho se adapta.
América Latina ya conoce ese mundo. Lo sufrió. Por eso, cada intervención debe ser leída como lo que es: una agresión política y económica que se disfraza de salvación. No hay excepciones nobles ni atajos virtuosos. Hay intereses, y hay pueblos que pagan el precio.
Cuando el imperio vuelve a ordenar su patio, no trae soluciones. Trae obediencia. Y la historia demuestra que la obediencia nunca fue un camino hacia la justicia social ni hacia la democracia.